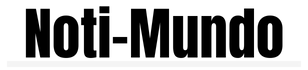El momento, cuando llegó, estaba exquisitamente enmarcado. Con un reloj increíblemente caro en su muñeca izquierda, un par de hojas de papel de carta con el monograma «RF» en su escritorio y ocho réplicas doradas de la Challenge Cup de Wimbledon brillando en el gabinete detrás de él, Roger Federer miró cada centímetro el emblema del lujo informal suizo cuando pronunció el anuncio que su deporte, de hecho, todo deporte, había temido.
Es, como corresponde a alguien mundialmente exaltado durante casi 20 años, consciente de su propia magnificencia. Como tal, se aseguró de que su despedida final tuviera tanto el tono como la puesta en escena de un discurso de estado. Oportunamente, guardó la línea más cargada de patetismo hasta el final. “Al juego de tenis”, declaró, “te amo y nunca te dejaré”. Es un milagro que haya grabado esas palabras sin que le temblara la voz.
Federer, a pesar de su imperturbable aplomo a mitad del partido, es un alma sensible. Ha llorado en entrevistas, incluso en la cancha tanto en la victoria como en la derrota. Para él y para sus innumerables discípulos, abandonar el escenario más grandioso significa una pérdida casi demasiado dolorosa para soportar.

Ver a Federer en persona era saborear una estética particular, un atisbo del deporte en su forma más idealizada, en el que un juego técnicamente diabólico se convertía en un espectáculo del más puro arte. A veces, se establecieron paralelismos entre Federer en la cancha central y Nureyev en el Bolshoi. Por lo general, comparar a un tenista con un maestro de ballet sería una exageración escandalosa. Pero con Federer, ningún tributo se sintió demasiado empalagoso.
‘Federer hizo que el juego fuera una maravilla’
Cuanto más lo estudiabas, más notabas que ni un solo elemento de su actuación fue forzado o apresurado. Nunca hubo un split-step fuera de lugar, nunca un juego de pies que no pareciera líquidamente rítmico. Rara vez, excepto una noche en Nueva York en la que dejaron el techo del estadio Arthur Ashe, incluso una gota de sudor en su frente.
Federer es la razón por eso muchos novatos prefieren aprender el revés a una mano, el golpe que hizo su firma, incluso cuando el revés a dos manos es menos complejo de adoptar. Él es la razón por la cual los grandes apostadores de la City gastarían la mitad de sus bonos anuales en las finales de Wimbledon que lo involucran. Él es la razón por la que sus hordas de admiradores del Lejano Oriente acampaban a lo largo de Church Road durante la noche, engalanados con el rojo y blanco de la bandera suiza, como si estuvieran asistiendo a una exhibición única en la vida.
Y Federer fue, en muchos sentidos, una instalación de arte en forma humana. Si bien a veces podría ser superado por Rafael Nadal o burlado por Novak Djokovic, nunca podría ser eclipsado como modelo de cómo se suponía que debía jugarse el tenis. No era una coincidencia que Anna Wintour, editora de Vogue, fuera vista a menudo en su rincón. Se sintió atraída por él no solo porque corría con un traje de Versace, sino porque transmitía una apariencia de suprema elegancia con cada pose que adoptaba en la corte. Donde Djokovic se contorsionaba en formas desgarbadas, Federer hizo que la raqueta pareciera una extensión natural de su cuerpo.

Muchos grandes nunca comprenden realmente la escala de sus dones. Pero Federer, intuiste, se deleitaba con su asombroso virtuosismo. En varias ocasiones, hizo comentarios que habrían parecido imperdonablemente grandiosos si los hubiera pronunciado cualquier otra persona. En Melbourne en 2010, expresó la dificultad de Andy Murray así: “Sé que le gustaría ganar su primer Grand Slam. Pero ahora está en su segunda final. Además, está jugando conmigo. En Halle, el evento sobre césped alemán que ganó tantas veces que una calle local lleva su nombre, se entrenó con una camiseta estampada con su propio rostro. Y en Wimbledon, su preciado feudo, Nike lo vistió para las caminatas de 2009 con una chaqueta militar blanca como un diamante, junto con un llamativo bolso dorado.
No hay otro deportista vivo que hubiera podido llevar a cabo tal ostentación sin un alboroto en el vestuario. Y, sin embargo, Federer no solo lo respaldó con su habilidad superlativa, sino que lo hizo sin que ningún rival tuviera una mala palabra sobre él. Tomemos como ejemplo a Andy Roddick: después de haber perdido su tercera final de Wimbledon ante Federer, 16-14 en un quinto set, vio cómo su conquistador se convertía en un trompo decorado con el número ’15’, lo que significaba un récord de títulos individuales masculinos. Pero lejos de criticar cualquier presunción percibida, Roddick se convirtió en uno de los aliados más cercanos de Federer.
Fue la desgracia de Roddick, al menos para las estadísticas de su carrera, competir a la sombra del hechicero más grande que ha conocido el tenis. El estadounidense, como tantos otros que le siguieron, parecía roto y desconcertado por la magia desatada desde el otro lado de la red. En un partido famoso en Basilea, la ciudad natal de Federer, imaginó que había sellado el punto con un remate, solo para que el suizo, saltando hacia la esquina más alejada de la cancha, inventara un asombroso golpe por encima de la cabeza con tanto giro lateral que la pelota se desvió hacia adentro. la línea para un ganador. Roddick, apropiadamente, arrojó su raqueta a Federer desesperado.
‘Su contribución se extiende mucho más allá de las líneas de tranvía de los tribunales’
Federer fue el antídoto más potente contra el cinismo en el deporte. Justo cuando pensabas que conocías cada floritura de su repertorio, creaba otra para desafiar todas las convenciones cinéticas. No hubo una ilustración más clara que durante una semifinal del US Open contra Djokovic, donde, después de un delicado intercambio en la red, corrió de regreso a la línea de fondo para disparar un ‘tweener’ directamente al desconcertado serbio. Incluso el padre Robert estaba fuera de su asiento con asombro, luchando por calcular lo que acababa de presenciar.
Una vez, Federer fue solo otro adolescente ambicioso con una cola de caballo y un temperamento volcánico. Uno de sus exentrenadores reflexionó: “Cuando tenía 14 años, había que salir corriendo, porque andaba tirando raquetas”.
Uno de sus mejores logros fue que, de alguna manera, descubrió cómo traducir esta cruda beligerancia en sus disparos en lugar de en su lenguaje corporal, rara vez traicionando incluso un rastro de irritación mientras fileteaba a sus adversarios por diversión.
Muy pocos, ya sea en el tenis o en otros lugares, son aclamados como íconos de su oficio y de la deportividad. Aún menos logran negociar sus vidas profesionales sin siquiera un atisbo de escándalo. Tiger Woods, con cuyo dominio se superpuso su propia pompa a mediados de la década de 2000, más tarde fue expuesto como un adúltero en serie, tan perdido en la vida que fue arrestado en una carretera de Florida en la oscuridad de la noche mientras estaba bajo la influencia de medicamentos recetados. Federer contrasta brillantemente con tal caos. Ya sea a través de su matrimonio con su novia de la infancia, Mirka, o a través de sus dos pares de gemelos, dos niñas y dos niños, todos vestidos a juego para ver su última final de Wimbledon en 2019, su interior personal es un lugar de la más ordenada simetría.
«Romanticó el tenis por millones»
La poesía de su despedida no es exactamente como la habría escrito Federer.
No pasó por tres cirugías para transmitir su retiro en Instagram, sin el toque final de Wimbledon que ansiaba. Mientras que Pete Sampras, el hombre al que usurpó, tuvo la satisfacción de retirarse con un 14° major en Nueva York, Federer no puede cambiar el hecho de que su acto final en el All England Club fue perder un set 6-0 ante Hubert Hurkasz. Puede estar consolado, sin embargo, que esto será una posdata olvidada. Después de todo, ha legado obras maestras dignas de un museo.
Es difícil imaginar que algún campeón vuelva a comandar una adoración colectiva tan intensa. Todas las leyendas vivientes de Wimbledon estuvieron presentes en la celebración del centenario de la cancha central de este verano, desde Rod Laver hasta Bjorn Borg, Chris Evert y Billie Jean King. Pero fue la presentación de Federer lo que envió a la multitud al éxtasis más salvaje. “Extraño estar aquí”, dijo. “Espero poder volver una vez más”.
¡Qué doloroso que no suceda ahora! Federer asumió tal estatura en Wimbledon que se convirtió en el hilo que mantuvo unido todo el tapiz. Resulta que el jugador que idealizó el tenis por millones no tiene el privilegio de retirarse por completo en sus propios términos. En tan solo un par de horas de su declaración, vio cuán profundamente lo extrañaron.
“Desearía que este día nunca hubiera llegado”, dijo Nadal. “Es un día triste para mí personalmente y para los deportes de todo el mundo”.
Se reunirán de manera conmovedora en la Copa Laver de la próxima semana, la misma competencia que Federer ayudó a crear en honor a su ídolo australiano.

Pero esta es una ocasión que, con razón, se redibujará como un espectáculo tributo a Federer. Puede que se despida de Nadal y Djokovic en las grandes apuestas, pero nadie se ha implantado más indeleblemente en la conciencia pública. En manos menos cultivadas, el tenis puede ser un juego de desgaste.
Federer lo convirtió en uno de los maravillosos. La suya es una contribución que se extiende mucho más allá de las líneas de tranvía de los tribunales que adornó. Porque él era, sencillamente, la máxima sofisticación del deporte.