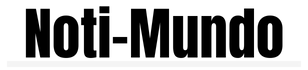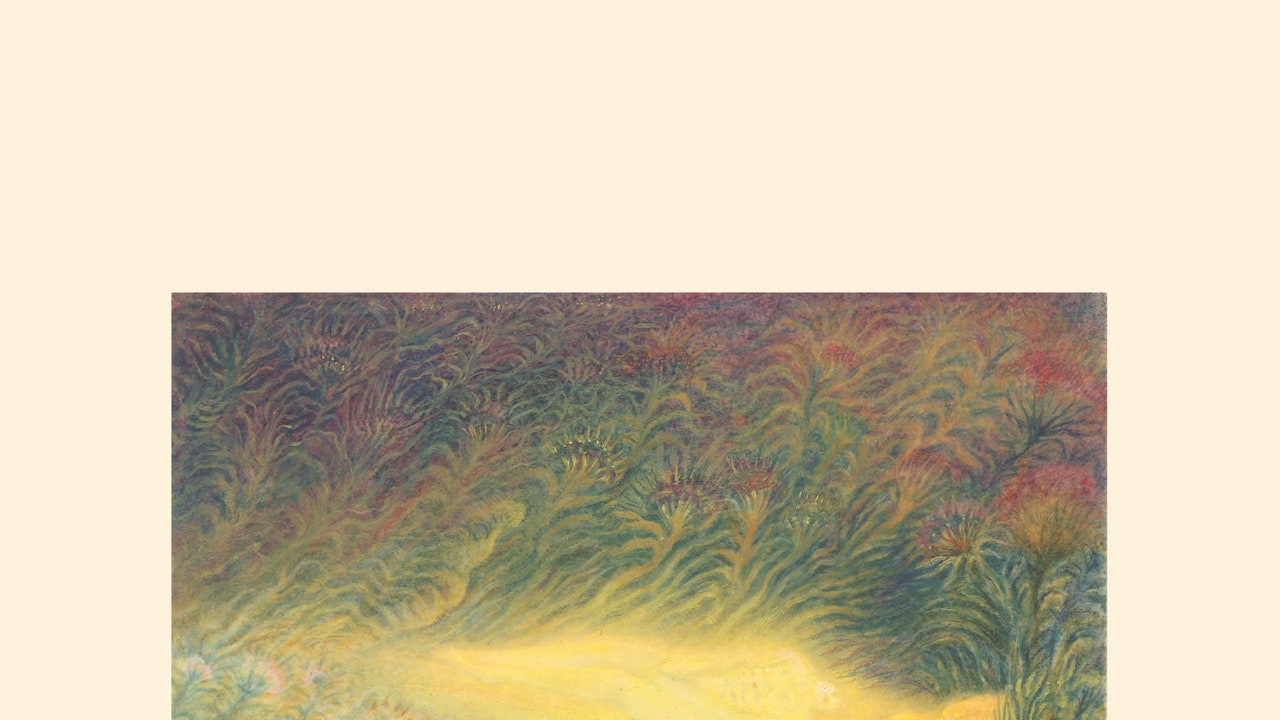En una fresca mañana de otoño del año pasado, en una sinagoga del siglo XIX en Cracovia, la música electrónica danesa Sofie Birch y la vocalista polaca Antonina Nowacka sacaron un sonido celestial del éter. Birch tocaba una configuración compacta de sintetizadores de hardware, los cables caían de las salidas, mientras Nowacka se mantenía inmóvil detrás del micrófono, con los ojos cerrados mientras cantaba, las manos entrecruzadas y trazando pequeños círculos frente a ella, como si estuviera cosiendo algo invisible. hilo. Sus diáfanos vestidos blancos solo acentuaban la atmósfera ritual.
Para las pocas docenas de personas que asistieron, fue un evento mágico; algunos lloraron. Languriael debut grabado del dúo juntos, traduce el poder de otro mundo de su actuación en el festival Unsound al estudio.
El álbum representa un encuentro de mentes. Como músico solista, Birch ha pasado los últimos años desarrollando un estilo único de música ambiental exuberante y acogedora impregnada de tonos new-age. El trabajo de Nowacka ha abarcado desde vocalizaciones abstractas junto con electrónica rígida—imagina a Joan La Barbara al frente de Wolf Eyes— hasta improvisaciones en solitario en iglesias oaxaqueñas y cuevas de java, probando los límites exteriores de la reverberación natural. Si la música de Birch es una extensión de coral de colores brillantes o un campo de algas marinas, la voz de Nowacka es un organismo solitario que se abre paso lánguidamente a través de él, tal vez una medusa translúcida, ágil pero severa en la exactitud de sus movimientos.
Birch reduce su forma de tocar para dar paso a los delgados contornos del instrumento de Nowacka. En lugar de desatar sus habituales penachos ondulantes de sintetizador, en su mayor parte se limita a unos pocos sonidos y las formas melódicas más simples, mientras que las débiles grabaciones de campo (canto de pájaros, el susurro de los pasos) enraízan la música en el mundo vivido. “Lilieae” abre el disco con pads líquidos y sonidos punteados con el ritmo incidental de una lluvia suave sobre un techo de hojalata. La «Sala de la mañana» de dos partes se conforma con golpes tentativos de vibráfono. “Sudany”, uno de los temas más arrebatadoramente hermosos del álbum, es una brumosa constelación de campanadas, misteriosa como el cielo nocturno.
En concierto, Nowacka permaneció en silencio durante largos períodos, con los ojos cerrados, los dedos realizando un trabajo manual invisible, como si esperara alguna señal que solo ella pudiera escuchar. Aquí, ella es igualmente parca en sus contribuciones, y algunos breves bocetos instrumentales, como los sintetizadores de flauta palpitante de «Behind the Hill», ayudan a sacar el sentimiento permanente de paciencia. Sin embargo, cuando ella canta, lo es todo. Su tono es suave, silencioso, a menudo no más fuerte que el silbido de la respiración, pero su alcance es enorme. No hay palabras, solo suspiros, arrullos y vocales prolongadas: aire con forma y tinte. Sin embargo, sus melodías cuidadosas y seguras, sutilmente multipistas en algunos lugares, son indelebles como cualquier canción. Lo más notable de su entrega es su vibrato apretado y rápido, que tiembla en un flujo constante y rápido, como un campo magnético. Hay algo inquietante al respecto; en algunos lugares, me recuerdan a las sopranos en viejas y ásperas 78, cuando los discos fonográficos aún tenían el aura persistente de un médium espiritista.