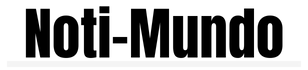Justo antes de la pandemia, Florence Welch leyó sobre la coreomanía, la «plaga del baile» medieval europea, en la que hordas de personas se agitaban y retorcían hasta quedar exhaustas, lesionadas o muertas. Welch se obsesionó con el concepto. Entrando en la mitad de los 30, casi 15 años en una carrera que comenzó cuando ella cantó borracho a su futuro gerente en el baño de un club, quería insistir en su relación con el desempeño. Cuando comenzó a lanzar discos, su voz que hacía temblar el estadio y sus canciones que llegaron a la catarsis la elevaron a las listas de éxitos junto a Adele y Bruno Mars. Sin embargo, en cuatro álbumes, Florence and the Machine es una institución, y Florence Welch, la persona, parecía desconcertada por cuánto confiaba en ella. Ella concibió su quinto álbum, Fiebre de bailecomo una «fábula ‘ten cuidado con lo que deseas'», le dijo al New York Times; Mientras leía más sobre el baile que se extendía como una enfermedad, pensó en cómo sería dejar de actuar por completo. Y luego, una semana después de que comenzara a hacer las canciones que se convertirían en Fiebre de baile junto a Jack Antonoff, golpe de bloqueo.
Desde esos extraños orígenes, el nuevo álbum llega como una declaración grandiosa y arrolladora, no menos descomunal que los lanzamientos anteriores de Welch, pero más interno y líricamente cohesivo. Las canciones se refieren a demonios y ángeles, a la vida y a la muerte, pero Fiebre de baile es más fascinante como un autointerrogatorio: estas son las letras más personales de Welch y se encuentran entre las más conmovedoras. “Cada canción que escribí se convirtió en una cuerda de escape atada a mi cuello para llevarme al cielo”, dice con voz áspera al final de “Heaven Is Here”, y ese horror por sus propias compulsiones resuena en todo el álbum. Sobre Fiebre de baile, Welch permanece atrapada en el interior, sollozando en tazones de cereal a medianoche, tratando de consolarse con las migajas de su propia imagen. Ella construyó su personalidad pública transmitiendo las emociones más grandiosas y feroces a una multitud; sola, vuelve esa intensidad hacia adentro.
A diferencia de otra ensoñación pandémica producida por Antonoff, la de Lorde Energía solar, Welch lucha contra la sabiduría que busca impartir; la escuchamos luchar con el conocimiento que ha adquirido, no simplemente entregándolo. Se ve a sí misma como una proyección, no como una persona, y está aterrorizada por su impulso de automitificarse. En la sección de palabras habladas que abre “Coreomanía”, traza los contornos de un ataque de ansiedad: “Me estoy volviendo loca en medio de la calle con la completa convicción de alguien a quien nunca le ha pasado nada realmente malo, —dice ella en un tono monótono y nítido. La pandemia es una presencia constante: canta sobre sus amigos que se enferman, sobre la alegría y la inutilidad de lo mundano. Hay mucho en juego, pero con demasiada frecuencia, ella trata de transmitir la sensibilidad de la película de miedo del álbum contorsionando su voz en un aullido o un graznido. La teatralidad distrae del drama más satisfactorio, ya que la imagen de un autor que equipara el trabajo con el valor choca con los intentos de intimidad de Welch.